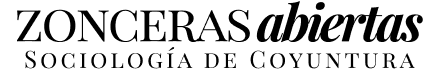Tiempo de lectura 16 minutos
Intentaremos establecer una cronología de un tema específico: el electorado de tercios. Mencionado por Cristina Kirchner en sus últimas intervenciones, es un tema que venimos tratando desde el 2018. Comenzamos a pensarlo en los albores de la incierta unidad del peronismo, cuando escribimos “Electorado de tercios, oposición y representación: apuntes para la militancia”.
Para ordenar la lectura, primero identificaremos, desde 2017 en adelante, a ese determinante sector social de los “no representados” por ninguna de las dos fuerzas mayoritarias de la política nacional que simplificadamente pensamos como peronismo y antiperonismo, o «la casta» según la precaria pero efectiva adjetivación de Milei, a quien también le dedicamos algunas líneas.
Sobre el final, y después de que el lector habitual de este blog haya advertido como se repiten, a lo largo de todo el artículo, ideas vertidas en escritos anteriores, arriesgaremos una conjetura acerca de un ultra hipotético ballotage, y sobre qué podría suceder con los votos del tercer tercio en un escenario de polarización.
La larga marcha del tercer tercio
En los tiempos electorales del 2017, en un artículo titulado ¿Cuál es el modelo de oposición? comenzamos a historizar la trayectoria electoral del tercer tercio. Aquel que, al igual que hoy, se definía no tanto por lo que lo representaba, sino por lo que no lo representaba: “ni macristas/radicales ni peronistas/kirchneristas, tercer tercio”. El tercio del No: no a Macri, no a Cristina, no al Estado, etc. Sosteníamos que:
“En la provincia de Buenos Aires, la gran derrotada de las elecciones fue la ambigüedad, consolidando la polarización como el escenario de competencia del futuro. La “Stolbizerizacion” llevó al massismo a peores resultados que en las PASO. Florencio Randazzo, chocó con la realidad de que la queja edípica como remedio a la “falta de autocrítica de CFK” no funcionó como plataforma electoral, y que para los bonaerenses fue mejor Massa conocido, que Massa por conocer. Unidad Ciudadana se consolidó como la opción opositora con mayor volumen de representación”, lo que sirvió para que sea su líder quien definiera y de las bendiciones para las candidaturas de 2019.
Tras una accidentada primera parte de la gestión del Frente de Todos, y siguiendo con esta misma argumentación, antes de las PASO de 2021 señalábamos que:
Desde hace décadas, la comunicación en Argentina nos marca que la espectacularización de la política combinada con la moralina conforman los ingredientes principales del modelo de negocios hegemónico en todos los medios importantes. (…) La visceralidad irracional de las tomas de posición crece en la misma medida en la que medios y dirigentes opositores distribuyen a diario anabólicos de indignacionismo. Se busca tan deliberadamente la tensión y la fractura que los resultados del berenjenal pendulan entre lo border y lo bizarro. Son inciertos los alcances que este afiebrado modo de abordar la agenda diaria puede tener en las urnas. De hecho, el microclima entre politizados es un nicho tan ensimismado que se suele olvidar, por fuera de la fauna de “orgas” y especies varias e intensas, existe una mayoría social más preocupada por la supervivencia cotidiana que por un intercambio de Twitter.
Entre otras cosas, esas mayorías determinarán, sobre todo en las elecciones generales, cuál es el real impacto que tiene la habitual catarata de cruces entre oficialismo y oposición por violaciones del DISPO, carpinchos, economía, o adoctrinamiento. Allí también se podrá tener un indicador más preciso del grado de apatía que el contexto les ha generado para con la realidad en general, y para con la política en particular.
(…) La política debe ser útil para representar un estado de cosas: demandas sociales concretas. De lo contrario, termina por degradarse en un ritualismo vacío, y condenarse a ser, en el mejor de los casos, una confederación de partidos locales que sólo comparten una mera liturgia. La unidad de concepción en este punto es fundamental, no sólo para ganar elecciones, sino también para gobernar y para represtigiar a la política como actividad, en un contexto donde el crecimiento de la apatía y el desencanto social lo torna urgente.”

En esta línea, ya con el resultado de las generales de 2021, en un artículo titulado “¿Cómo evitar una crisis de representación? observábamos que:
“lo más preocupante que surge de la gran “encuesta nacional” de las PASO y no aparece en ningún mapa online es la emergencia de una suerte de tercera fuerza de «no representados». Un segmento no tan minoritario que prefiere optar por salirse de la lógica de “los partidos del no”: no a Macri, no a Cristina. El hartazgo con la grietología cotidiana por donde circula la discusión pública y publicada se expresó -también- en ausentismo.”
La larga marcha de la apatía
En 2018, cuando el proyecto macrista comenzaba a mostrar sus inevitables fisuras, decíamos que el decaimiento de la imagen de Macri no debía ser el árbol que tape el bosque del análisis. Las proyecciones basadas en el nivel de insatisfacción de ciertos sectores con esa actualidad, escondían que en realidad no sólo crecía el rechazo a las políticas implementadas por el gobierno macrista, sino a la política como actividad.
El tiempo presente no muestra una ruptura con ese pasado reciente, sino un agravamiento del problema estructural: la ingobernabilidad endémica de un país que más que resolver problemas, los patea hacia adelante. En este marco, se ha profundizado un cuestionamiento evidente a la estatalidad como modo más eficaz o “racional” de organizar el principio de solidaridad social. Los misiles vienen desde diferentes polos. Desde el el factor Milei, que no expresa una corriente política en sí, sino una corriente crítica de la política, hasta el fenómeno Maratea que, más allá de sus implicancias “contables” para administrar dinero de las donaciones voluntarias, también tiene contornos por medio de los cuales la política en general, y su dirigencia en particular, es cuestionada indirectamente.

¿Qué tienen en común Milei y Maratea? Ambos replican el diseño organizativo inaugurado por el PRO: se dirigen a individuos antes que a grupos. Creen en la descentralización y desregulación como sinónimos de libertad, pero además son emergentes donde se referencian nuevas generaciones que operan con criptomonedas y que se acostumbraron a consumir con billetera virtual (aunque no les alcance el dinero).
El libertario tiene eco en franjas sociales plagadas de biografías marchitas, en clases medias bajas con lógicas demasiado plebeyas para ser comprendidas desde el lente progresista, que no encuentran abrigo ni horizonte de progreso ante un sistema de incertidumbre que las amenaza con un eventual desclasamiento. “Buscas” de la economía informal con redes sociales que están por fuera de las calculadoras estatales. En esa apatía colectiva que viene de arrastre del fracaso macrista, y que fue acelerada por la pandemia y la continuidad en la desilusión que provocó este gobierno, anidan buena parte de los adherentes al errante tercer tercio.
Milei y la politización del malestar
Cuando se dice que Mílei tiene dificultades para procesar la disidencia, de dialogar e intercambiar con otras miradas en realidad se habla más de una generación entera que del propio Mílei. “La Era del Individuo Tirano”, al decir del francés Eric Sadin, es lo que da marco para un cocktail entre hiperindividualismo e indignacionismo como forma politizarse, que tiene al individuo en el centro del universo.

La influencia cultural libertaria nace, entre otras fuentes, de un mundo digital donde la “pospolítica” y el discurso “anticasta” circula por los tejidos nerviosos de toda una comunidad de youtubers, influencers, fandoms, etcétera. El streaming y las tecnologías asociadas al electorado más joven –el 90% de las búsquedas en YouTube son hechas por menores de 30 años– alimentan nuevos modos digitales de circulación de la información y de construcción de discursos e identidades en la conversación pública.
La politización fast food que habilita la red combina con el lugar de confort que caracteriza la subjetividad indignada de la red: los usuarios negocian el simplismo de la inmediatez por reconfirmación permanente en la propia creencia. Esto favorece la endogamia y la radicalización de las posturas, que es vendida por quienes comandan ideológicamente estos espacios como una épica anticasta política.
Esta receta explica la proliferación de “guetos” dentro de los cuales la radicalización avanza gracias a un sentimiento artificial de mayoría. Así, la visceralidad y la intransigencia total no solo encuentran nichos o referentes en los que asentarse, sino una velocidad de circulación nunca vista. Es quizás por eso que la batería de recursos de Milei para existir en la vida pública sea tan escasa y tenga que limitarse a lo único que el minarquista puede dar: politizar el malestar, lo que no significa consumarlo como plataforma electoral exitosa.

Reforzamos esta idea sobre Milei en 2022, y a riesgo de equivocarnos feo, realizamos una sugerencia. Allí decíamos que lejos de tener una posibilidad real de conducir una herejía de mercado, Milei se autopercibe Menem, pero ocupa la función de Neudstadt: sembrar el camino de la emocionalidad necesaria, para que alguien con más representación electoral y menos desorden emocional pueda ejecutarla. En términos electorales, el libertarianismo puede ser el gran aporte que requiera Patricia Bullrich en un Ballotage. Y este es el verdadero dato político; Milei es más un objeto de la política, que un sujeto de la política.
Decíamos también que la precaria sustancia política del referente libertario parece más una descarga contra el actual estado de cosas que un destino de horizontes claros sostenible en el mediano-largo plazo. De haber un nuevo emergente, es más probable que surja de las identidades históricas. Es más probable sin dudas que aflore de la conducción de la indignación libertaria, cuya instalación política de largo plazo es incierta. Más aún teniendo en cuenta su muy probable licuación en el dueño del circo: el macrismo, una cultura política ya instalada con demostrada capacidad de integrar fuerzas heterogéneas. Una suerte de “movimientismo” neoliberal que, aunque cueste reconocerlo, muchas veces muestra más flexibilidad ideológica para la construcción que su alter ego peronista/kirchnerista.
¿Habrá una diáspora de adherentes libertarios en un hipotético ballotage?
En mayo de 2021, señalábamos que “la oposición política con mayores posibilidades electorales en Argentina insiste en la narrativa de una oposición “a la venezolana”: envenenada, intransigente, copiloteando la fiebre de las redes sociales e incitando a la ruptura del plan sanitario. Claro, el macrismo demostró que la indignación también puede ser una plataforma política, y que el odio puede conformar una comunidad de sentido, pero no un plan exitoso de gobierno.
La presión del núcleo duro educado por los dueños del circo (Macri-Bullrich) forzó la presencia del ex presidente en la campaña, para contener al sector más radicalizado. Es que el macrismo habitó la gestión del mismo modo en el que construyó su poder electoral, es decir, apelando a su profunda tendencia liberal y despolitizadora. Estetizando y simulando, le dió representación a una cultura indignacionista y antipolítica que hoy se expresa en sus variantes más púberes (libertarios y liberales tradicionales), variantes que naturalmente pescan en su pecera en las PASO.”
Lo cierto es que esa lectura que ya tiene dos años de antigüedad, se sostiene en la actualidad ante la evidencia de que, así como muchos desencantados de la moderación larretista engrosan las filas de intención de voto libertaria, tampoco es novedad que buena parte de los votos que el Frente de Todos pierde en 2021, han ido a sumarle adhesiones al minarquista.
No obstante, contestar encuestas meses antes de las elecciones NO es lo mismo que poner el voto en la urna. Solo un masoquista de la estadística electoral podría decir lo contrario. Y es allí donde se abre una posibilidad para el peronismo, ya que muchos entusiastas que hoy afirman votar al economista en las PASO, podrían optar por un candidato/a del peronismo en un supuesto ballotage antes que por el del PRO/radicalismo,dada la “polarización afectiva” de la que hablaremos sobre el final.
Esta hipótesis se refuerza con datos menos hipotéticos y más certeros: el libertario carece de cosas importantes, no sólo de equilibrio emocional y real sustancia política, sino de estructuras nacionales, fiscales propios, y candidatos al menos aceptables en todos los distritos importantes.

Claro, para captar esos votos el candidato/a peronista deberá tener una mirada un poco más seria y realista que la prédica progresista monocorde de la derechización de la sociedad. El supuesto conservadurismo popular de De Pedro, y la visión «moderna» de Massa, podrían combinarse en una narrativa (o “programa”) posible para un país que necesita renovar la esperanza. Pero no hay manera de hacer una campaña competitiva sin abrir más los brazos.
Desde aquí creemos que, contra el entendible realismo pesimista, la ingenuidad o mala fe de quienes hablan del peronismo como obstáculo al desarrollo, debe sostenerse que en la capacidad de modernización del peronismo se cifra la clave y la posibilidad empírica de la modernización capitalista de la Argentina. Esto no se logra solo ganando elecciones, sino construyendo gobernabilidad tanto económica como social, y solo el peronismo está en condiciones políticas y culturales de enfrentar ese desafío. Las condiciones electorales son, por supuesto, mucho más lúgubres.
La cosecha opositora reciente
En la actualidad, si bien la oposición en Argentina padece del “complejo de elección ganada” (patología que afectó al peronismo en 2015), es importante tomar en cuenta que su capacidad de sumar votos en un escenario de polarización fue muy superior a la del Frente de Todos.
En 2019, con una estrategia electoral a la que CFK disparó dardos envenenados para Alberto Fernandez, la fórmula macrista encarnada por el ex presidente y Juan Manuel Pichetto, si bien perdió la elección, tuvo una remontada de 20 puntos entre las PASO y las generales. El frente gobernante, en ese mismo tramo, sólo pudo sumar 8 puntos. Algo similar sucedió con Lula en Brasil, que a pesar de haber ganado (recordemos que Lula fué opositor) pudo sumar una proporción mucho menor de la que sumó Bolsonaro.
Y hablando de opositores, vale recordar que en la etapa post pandemia fueron éstos quienes mejores resultados electorales cosecharon. El voto rechazo “a lo que viene” fue sumamente importante a la hora de acumular caudal electoral para vencer.
De Pedro con su estética de autosuperación que podría emocionar al espectador promedio de “Argentina 1985” y una amplitud de apoyos que van de Grabois a Barrionuevo pero con un nivel de desconocimiento importante en los sondeos, y Massa con su imagen de político profesional que “se hace cargo” de los desafíos difíciles pero que eligió como vara de su gestión la peor de las 7 plagas de Egipto (la inflación que no logra domar) hoy se ofrecen como los candidatos más probables.

Sobre Massa, decíamos en un artículo anterior que, según cuenta Diego Genoud en su último libro, al actual Ministro de Economía “le gustaba pronunciar en privado, ante su gente, durante su paso por el gobierno kirchnerista: ´Yo, con una idea prestada y dos palitos, voy para adelante´.” Es una frase que explica la vocación de poder de un político profesional, pero también la desconfianza que proyecta sobre él el entorno kirchnerista. Mientras lo miran -desde siempre – cómo un hombre de «peligrosa» sensibilidad pro mercado y delegado del establishment, lo respaldan por haber evitado algunas de las 7 plagas de Egipto con su llegada al ojo del huracán: la economía argentina. Pero la sociedad no vota por lo que le evitan, sino por lo que le resuelven.
Massa sostiene el apoyo voluntario -y no tan voluntario- de casi todos los dirigentes (que no garantiza el de los votantes) del frente gobernante, que lo respaldan porque saben que ante un eventual fracaso o salida del Súper Ministro las consecuencias podrían ser devastadoras para todos. No obstante, la incógnita permanece, ¿podrá Massa revertir la imagen que buena parte del kirchnerismo ilustrado tiene de él?; ¿podrá demostrar que, como parecen reclamarle los tiros por elevación de CFK en sus últimas intervenciones, puede plantarse como titular y capitán de un programa de gobierno con autonomía relativa del establishment?.
Todavía no hay cierres concretos ya que Massa podría dar el salto del tigre no hacia una fórmula presidencial sino hacia la primera senaduría de la Provincia de Buenos Aires, y en su lugar podría aparecer un gobernador acompañando al actual Ministro del Interior, o a Kicillof, tal como pretende Máximo Kirchner. El peronismo es, al decir de Pagni, un gran bazar de jarrones chinos que nadie sabe bien donde poner.
Lo importante de esto es que en nuestro país, la consolidación del Frente de Todos implicó la diáspora de los “partidos del No”: No a Macri, No a Cristina, No al peronismo, No al pasado. Y ninguno de esos espacios pudo ganar por sí mismo. Dependió de los candidatos, porque la política es personal. 2023 no será la excepción.
Asegurar lo propio
En el acto del pasado 25 de mayo, donde algunos esperaban definiciones de candidaturas -incluso algunos aplazados en comprensión de texto obstinadamente esperan la de CFK-, la vicepresidenta se dedicó a asegurar su evidente centralidad como ordenadora principal de la estrategia electoral del peronismo en el corto plazo. Ni más ni menos que eso.

En resumidas cuentas, para una Cristina que ha elegido subir al ring al anarcocapitalista Milei para evitar que el voto “anti cristinista” vaya a Juntos por el Cambio, la cuestión fundamental es sobre los pisos y techos del voto. Así fué en 2019, cuando se requería un candidato que ampliase el techo, es decir, que no ahuyentara a los indecisos en un escenario donde el macrismo no podía detener la hemorragia política que había comenzado en 2018.
En 2023 la cuestión pasa por instalar un candidato que permita “asegurar lo propio” (un piso alto) y que vaya con una buena base de votos consolidada a la instancia de un posible ballotage. Allí es donde aparece lo que los consultores y profesionales de la estrategia electoral denominan “polarización afectiva”. Es decir, la conducta electoral que se manifiesta en escenarios de ballotage donde las elecciones se vuelven “más parejas” que al principio, y donde ocurre lo verdaderamente determinante. Al punto tal que las opciones de los votantes en la primera vuelta no son explicativas de lo que sucede en ballotage.
Para conseguir este objetivo de consolidar un núcleo duro robusto la dos veces presidenta demandó a la militancia un método concreto con una metáfora sencillita: “hay que romperse lo que hay que romperse”. Es decir, la tarea militante es fundamental para mantener a las bases unidas y solidarias con la campaña, más allá de los acuerdos cupulares que todavía no llegan, y de una épica para el núcleo duro que tampoco.