Tiempo de lectura 11 minutos
Ese domingo de diciembre Roberto Manriquez se levantó antes del amanecer, como si fuera un día de semana. La casa estaba en silencio, un silencio que se esfumaba con el correr de las horas y volvía cuando la noche entraba en sus horas más profundas.
Lola lo siguió hasta la cocina y le dedicó su saludo de todos los días, que era, además, la señal para que la saque al patio. Roberto abrió la puerta, le acarició la cabeza y la perrita salió corriendo hacia la galería dando un par de ladridos. Ese pequeño ejercicio matinal lo ponía de buen humor y le sacaba de encima el clima espeso por el que transitaba las madrugadas de insomnio.
Fue hasta la cocina, puso la pava y esperó sentado que el agua esté lista para el mate. Recordó las mañanas en el campo cuando su padre se despertaba a esa hora para ir a trabajar. Sintió el mismo frío insoportable en su cuerpo por más que esa mañana hacían más de 25 grados.
-¿Ya te levantaste Roberto? -La voz de su madre lo sacó de sus pensamientos. -Desde la pieza siento el ruido de la pava, ¡se te está hirviendo el agua! -Siguió la mujer, mientras se acercaba chancleteando.
-Ahí apago la hornalla, no hace falta que vengas.
-Dale Roberto, no seas malo… ¿Tomamos unos matecitos juntos?
Roberto le respondió haciendo silencio. Hubiese querido que su madre se quedara un tiempo más en la cama, porque si ella se levantaba significaba que su padre no iba a tardar en hacerlo también. Roberto nunca había sido alguien muy futbolero. Cuando era chico se prendía en algún que otro picado con sus hermanos y sus primos, pero cualidades para el juego no le sobraban y no tardaba en aburrirse. Como le pasaba con casi todo.
Durante algunos años de su adolescencia en el campo ensayó una tibia pasión por Boca, pero era más una estrategia para contentar a José, que era un fanático incurable, que por un genuino gusto propio. A él nunca le decía que no cuando lo invitaba a ver o a jugar un partido. Y cuando jugaban, José le perdonaba que fuera un pata dura. Es más, lo alentaba como si fuera un jugador virtuoso.
-Tarde o temprano a vos te voy a sacar bueno, Rober- le decía siempre al terminar los picados en los que Roberto, a diferencia de su amigo, nunca se destacaba.
Ese tiempo para los dos fue tan intenso como corto. Roberto abandonó el campo para irse a vivir al pueblo con su familia y a José lo dejó de ver. Sólo un par de veces su amigo lo llamó por teléfono para ir a visitarlo, pero Roberto no quiso saber nada e inventó una excusa para esquivarlo. Tenía miedo.
-Hiciste bien, ese José no es buena junta- le dijo su padre cuando lo escuchó mentirle a su amigo.
Como una huella de aquellos días, cuando le preguntan de quién es hincha Roberto dice que es de Boca, pero no profundiza más por miedo a que le pidan opinión sobre algún tema de actualidad que él seguramente desconoce. Ese temor le desaparece sólo con Dago y Héctor, sus dos amigos del barrio. Ellos saben que Roberto no es futbolero de pura cepa pero, igual, cuando están los tres en el almacén de Héctor, lo incluyen en sus interminables conversaciones y anécdotas. Roberto sabe que no tiene mucho en común con esos dos hombres, menos en el tema fútbol. Sin embargo, cuando pasa tiempo con ellos, se siente parte; una sensación que no está acostumbrado a experimentar.
Tal vez haya sido por sus amigos que ese año se contagió del clima mundialista. Consiguió un fixture para saber qué días jugaba la Selección y unas semanas antes del comienzo del Mundial conocía de memoria el camino que le tocaba en la primera fase.
Durante ese mes, esperó ansioso las tardes antes de los partidos y las posteriores para escuchar las sentencias incuestionables dictadas por Héctor y por Dago sobre las posibilidades y el funcionamiento de la celeste y blanca. A pesar de eso, la tarde que sobrevino al partido inaugural con Arabia Saudita fue distinta al resto. Los aires de la derrota hicieron que Roberto, sin buscarlo, volviera a pensar en José después de mucho tiempo. En medio de la tristeza ante la posibilidad cierta de una nueva frustración en su vida, ese nombre sobrevoló en su mente y no pudo escaparse de él, como sí lo había hecho antes. ¿Seguiría siendo tan fanático del fútbol? ¿Estaría tan enganchado con el Mundial como él? ¿Se acordaría de las tardes que pasaban juntos? Huir le había ahorrado varios problemas, es cierto. Aunque, en muchas ocasiones, Roberto se había sentido un cobarde que se dejó intimidar por el miedo al qué dirán. Pero, sobre todas las cosas, por el miedo a la furia que desataría en su padre si se enteraba de lo que sentía. Por eso, las horas posteriores al fatal 1-2 estuvo encerrado en su pieza, sin ganas de ver a nadie. Recién al día siguiente, los aires optimistas que emanaban sus compadres futboleros, pese al resultado adverso, lograron que recobrara el optimismo.
-Esto ya lo hemos visto, Roberto, no te desanimes- le dijo Héctor ni bien lo distinguió entrando por la puerta del negocio, adivinando su estado de ánimo.
-¡Pero, sí, no hay que preocuparse! Si el partido que perdimos con los negros de Camerún en el ´90 fue más o menos lo mismo- intervino Dago, que estaba apoyado en el mostrador.
-¡Cómo nos pegaron los negros ese día! Caniggia volaba por los aires- recordó Héctor y lanzó una carcajada.
-Contra México va a ser un partido bravo, pero lo vamos a terminar sacando adelante y desde ahí no paramos hasta la final- completó Dago.
A Roberto no se le ocurrió ni por asomo contarles a sus amigos que el gesto de desaliento que llevaba encima era también por el recuerdo de José porque nunca se los había nombrado. Tampoco alojaba en su memoria el partido que había citado Dago, ni siquiera tenía un solo recuerdo del Mundial ´90. Pero esa tarde, con una sonrisa y un “si ustedes dicen, habrá que confiar entonces”, respaldó el pronóstico alentador de sus amigos.
Siempre que pudo, Roberto se las ingenió para no mirar los partidos en su casa. Cuando caían en días de semana estaba en el corralón y los veía ahí junto a sus compañeros de trabajo. Pero los que tocaban los sábados le representaban un problema: por una cuestión de cábalas habían acordado con Héctor y con Dago no mirarlos juntos. No le quedó otra entonces que ver los partidos contra México y Australia en la peluquería de la esquina de su casa. No era lo mejor, porque Jorge, el peluquero, tenía menos idea que él de fútbol y se la pasaba queriéndole sacar conversaciones que nada tenían que ver con la Selección. Pero, al menos, así no se cruzaba con su padre, porque el acontecimiento lo ponía lo suficientemente nervioso como para tener que soportarlo.
Cuando Julián Álvarez coronó el pase a la final contra Croacia, Roberto se sintió plenamente feliz, aunque le surgió una preocupación que lo tuvo en vilo durante varios días. La final se jugaría el día domingo y no podía verla en el trabajo; tampoco en la peluquería, porque pese a que durante la época mundialista Jorge abría todos los días para recibir a cualquier vecino que quisiese ver los partidos, le había comentado que justo ese día viajaba a visitar a unos primos a Adrogué. Entonces, en medio de la algarabía que desató la goleada que depositó a la Selección en el último partido del Mundial con chances de levantar la tan ansiada copa, Roberto supo que iba tener que mirar la final en su casa, junto a su madre, que no ocasionaba problema alguno, pero también con su padre. Nada podía salir bien con su padre cerca. Había vivido experiencias de sobra como para sostener esa idea.
-Hoy Enrique quiere que hagamos vacío al horno con papas para almorzar- le comentó su madre y le alcanzó un mate.
La noticia no lo sorprendió, pero lo puso de mal humor. Tenía la ínfima esperanza de que su padre desapareciera a la hora del partido, tal vez sus hermanos lo invitaban a almorzar o su tío lo llamaba para pasar el día en el campo. Nada de eso. La presencia de su padre era inevitable.
Roberto pasó buena parte de la mañana en el jardín arreglando las plantas mientras Lola corría contenta a su alrededor. Estar horas perdido entre malvones y geranios siempre tenía en él un efecto terapéutico, pero ese domingo era especial y no consiguió despejar su cabeza. Prendió un cigarrillo y lo fumó buscando algo de paz antes de entrar a la cocina.
-Ya es la hora del partido ¿no?- le preguntó su padre, que estaba en el living sentado frente al televisor apagado.
-Sí, en media hora arranca papá.
-¿Querés un vasito de vino? Está lindo, fresquito.
-No, sabés que no tomo, ahora me voy a hacer otros mates.
Roberto vio cómo su padre se servía lo último que quedaba en la botella e inmediatamente le pedía a su madre que traiga otra. Miró la hora y todavía faltaban 20 minutos para el partido.
-Dale Delia, que tengo sed y ya se me calentó el pico- ordenó e hizo el típico chasquido con su boca que a Roberto tanto le molestaba.
A la hora del partido la comida estaba lista y servida en la mesa, pero Roberto no probó un bocado. Los nervios lo superaban. No era para menos, Argentina pasó de la euforia de un triunfo aplastante a un empate agónico en los 90 minutos. Cuando todo parecía encaminarse con el gol de Messi en tiempo suplementario apareció otra vez Mbappé para arruinar la fiesta. Penales, benditos o malditos penales.
Los Manriquez vivieron los 120 minutos inmersos en una calma tensa: Delia, callada, se limitó a servir la comida y el vino a Enrique y, después, juntó la mesa y se escondió en la cocina porque no quiso ver los 30 minutos finales; Roberto gritó como nunca los goles de Argentina y, en el último empate de Francia, lanzó una frase que sonó a un lamento definitorio: “Esto no es para nosotros”; Enrique sólo se dedicó a comer y a tomar dos botellas de vino tirando, cada tanto, algún comentario sin respuesta alguna.
-Penales- balbuceó Enrique, a causa de la cantidad de vino ingerido.
-Quedate tranquilito, no pongas más nervioso a Roberto…
-Traeme la última botella. Fijate que esté bien fría.
Efectivamente, el intercambio de gritos y órdenes entre sus padres lo puso más nervioso a Roberto. Se le ocurrió irse a la pieza y escuchar el desenlace del partido en la radio, pero, por alguna razón, se quedó en el living. Antes de comenzar la tanda de penales, Enrique ya se había bajado otros dos vasos de tinto como si fueran de agua mineral. Roberto se distrajo un poco mirándolo y notó que a su padre le costaba articular los movimientos de su cuerpo hasta para maniobrar la botella. Los primeros siete penales que arrojaron un resultado muy favorable para Argentina, fueron mirados por Roberto y Enrique con tranquilidad y euforia, al mismo tiempo, pero ninguno de los dos se movió de su silla.
-¿Si metemos este ganamos?- preguntó Enrique.
Roberto tardó unos segundos en responder, cuando iba a hacerlo observó cómo su padre hacía un notable esfuerzo para ponerse en pie.
-¿Qué haces papá?
-No aguanto los nervios, me voy al baño- dijo Enrique y atinó a dar dos pasos mientras que en el televisor se veía a Gonzalo Montiel yendo, en una caminata interminable, hacia el punto del penal.
Enrique apresuró su andar para escapar del living pero, en el intento, chocó su pie izquierdo con el derecho y cayó arriba del televisor, provocando que el aparato fuera a parar al piso partiéndose en dos. Roberto pasó varios segundos sin reaccionar. No sabía si socorrer al padre, que estaba tendido boca arriba junto a lo que quedaba del televisor, o ir corriendo a la pieza a prender la radio.
-La puta madre- maldijo.
Delia volvió a aparecer y, después de lanzar un grito de alarma, le ordenó a su hijo que la ayude. Justo cuando Roberto cargaba a su padre para recostarlo en el sillón, escuchó un aluvión de alaridos, bocinazos y estruendos que venían desde la calle. Todo ese estallido le certificaba lo que acaba de suceder.
Roberto Manríquez pensó en Héctor y en Dago. Y sobre todo en José… Le brotaron lágrimas que en un primer momento lo avergonzaron. Sin embargo, con la certeza del triunfo de Argentina y su padre todavía inconsciente a su lado, terminó por dejarse llevar y lloró de contento, al fin.
*Escriba: Sebastián Reinaga
** Ilustración: Lourdes Reinaga
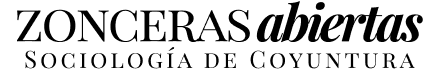

Add a Comment