Tiempo de lectura 4 minutos
Con un gobierno nacional que se mueve entre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el desacuerdo con Mauricio Macri, en abril publicamos “Lo mismo que a usted”, que oficia de primera parte en esta saga. Allí grabábamos la relación tóxica con el FMI, ahora remasterizada. Macri lo trajo de vuelta en 2018 con un préstamo récord que terminó devorándolo. Y decíamos que Milei creía, conmovedoramente, que su destino era distinto.
La historia económica argentina se divide en dos grandes etapas: una Argentina peronista desde 1945 hasta mediados de los ’70, industrialista y orientada al mercado interno, con crecimientos similares a países como Australia o Nueva Zelanda, y otra Argentina pos-peronista desde entonces.
Desde Martínez de Hoz hasta Milei, pasando por Menem y Macri, vivimos alternando proyectos neoliberales, aperturistas, antiindustrialistas y financierizados. Todos diferentes, sí, pero con la misma aversión al Estado regulador y una hostilidad sistemática a cualquier política industrial activa. El deambular por los extremos de estatismo y antiestatismo indica no solo condiciones históricas cambiantes, sino también la pérdida del sentido doctrinario en la concepción de lo político.
Milei, Macri y el espejo astillado
Macri ya no espera el llamado. El ángel exterminador, que ya no tiene a quien exterminar, se cansó de mandar señales. Su entorno se limita a observar cómo la administración libertaria se desangra, atrapada en sus propias internas y jaqueada por la fuga de dólares. En sus filas todavía resuena aquel septiembre de 2018, cuando el Fondo Monetario apretó el puño y Macri debió achicar el gabinete. Esa memoria fiscalista, esa pedagogía del ajuste, no ha sido superada. El mileísmo ofrece el mismo plato, pero recalentado y en peor estado de conservación.
La derrota bonaerense aceleró un proceso de repliegue que deja al Gobierno más encerrado, más dogmático y más improvisado. Aumentando los márgenes de distancia con el exterior. Una brecha que lo empuja a parecerse cada vez más a lo que supuestamente venía a combatir. El oficialismo es una casa sin cortinas que va acumulando anillos de asesores, intermediarios, rosqueros de pasillo y gestores inútiles. Pero sería ingenuo reducir este deterioro al elenco libertario: el problema es más hondo.
La antigüedad de los cuadros dirigenciales en los niveles operacionales, en casi toda la política argentina, está en su piso histórico. Asistimos a una merma de militantes en simultáneo a una sobrepoblación de consultores, mandos medios y referentes cuyo único mérito es explotar el narcisismo dirigencial y reenviar mensajes de WhatsApp. Un sindicato poderoso e informal engrosado por otros «profesionales» de igual de dudoso espíritu laborioso.
Así las cosas, la pregunta planteada en nuestro volumen anterior sigue sin respuesta:
¿Qué alternativa estructural es posible en una sociedad deshecha, precarizada y descreída, si la política se limita a gestionar ruinas?
Hemos dicho que el modelo libertario avanza hacia su colapso inevitable. Antiflamas no faltarán, pero sin un mínimo de imaginación política, serán pocos —o pocas— quienes logren calzárselos a tiempo.
Lo mismo que a usted, pero peor
“Necesitamos innumerables reformas de fondo; el único camino para reconstruir la Argentina es el del reformismo permanente”, dijo Milei en los inicios de 2025. Mauricio Macri decía exactamente lo mismo en octubre de 2017, cuando comenzaba la hemorragia política que culminaría en su derrota, pero quedaban dos años por delante. Hoy también, pero pasarían, dada la gravedad de la situación, en cámara lenta para el pueblo argentino.
La coincidencia del destino de Macri con el de Milei no es una casualidad: es la persistencia de un neoliberalismo tardío, recalentado y bizarro,
Recordemos, como advertía Karl Polanyi, que mientras los primeros liberales construyeron mercados, los neoliberales destruyeron las economías. Milei y su versión libertaria, ni siquiera alcanza esa estatura: no es bombero ni ingeniero, sino pirómano. Donde Macri proponía reformas con traje, Milei las ejecuta en pantuflas.
En ese marco, y ya recorriendo buena parte de su desierto, para el peronismo el problema no es meramente renovar conducciones. Lo que hay que renovar son rumbos. Un proyecto que tenga alma, y no una mera administración de las ruinas libertarias.
Como señala mi amigo Abel Fernández , conviene no confundirse. Así como nadie se salva solo, ningún gobierno, por lo menos en Argentina, se cae solo. Para que un presidente se vuelva insostenible no alcanza con la impopularidad: hace falta una coreografía densa y cruel, con actores pesados en cada escena. Gobernadores que sueltan la mano. Sindicatos que retacean la calle. Empresarios que cortan el oxígeno financiero. Embajadas que hacen silencio. Iglesias que insinúan. Y una ciudadanía que ya no sólo descree, sino que empieza a desentenderse. La Argentina no será una república escandinava como le gustaría a nuestra encumbrada y poco ingeniosa élite, pero tampoco es una ópera bufa: ningún gobierno se va solo porque un columnista se lo sugiere, o porque un reel de instagram se viralice.
Por eso, más allá de la nostalgia por los acuerdos fundantes, el dilema real sigue siendo el mismo: cómo construir alternativa en un país donde la política se ha acostumbrado a administrar ruinas sin salidas imaginarias.
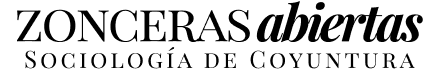



Add a Comment