Tiempo de lectura 10 minutos
Por Sebastian Reniaga
Corto la llamada y me quedo unos segundos, o minutos, con la mirada fija en el monitor que se apagó mientras hablaba con el viejo. Fue una conversación, corta, sin muchos preámbulos; me dijo lo que me tenía que decir y no sé si alcancé a responderle. Tenía un tono de voz extrañamente sereno, el viejo.
Cuando vuelvo en sí, noto que Santi, mi compañero, me está preguntando qué me pasa y me sacude del brazo esperando algún tipo de reacción. Lo miro, y siento que tengo los ojos humedecidos por un par de lágrimas que están insistiendo en salir. No hace falta que le conteste. Es una situación que se repite con una frecuencia insoportable en el último tiempo.
“Me tengo que ir ya”, le susurro cuando me recompongo. Junto mis cosas y las meto en la mochila y salgo lo más rápido que puedo de la oficina. Antes de cerrar la puerta, alcanzo a escuchar a Santi que se despide con la palabra “suerte”. Suerte, repito en voz baja, y sonrío.
Mientras espero el micro en la parada, llamó a la remisería para ganar tiempo. El operador me avisa que la semana pasada los viajes de larga distancia aumentaron un 25 por ciento y que el viaje desde La Plata hacia Madariaga cuesta ahora 100 mil pesos. No importa, le contestó, y reservo un auto para dentro de dos horas. Viajes, viajes, repito con bronca; y las lágrimas por fin se escapan.
No recuerdo bien por qué fuimos solos. Lo más probable es que, como era plena temporada de verano, el viejo haya estado ocupado con temas de su trabajo; en esa época casi no lo veíamos durante la semana, y por esa razón supongo que no se ofreció a llevarnos.
La cuestión es que una mañana calurosa de enero nos tomamos con mamá un micro rumbo a Mar del Plata. En el camino hacia la terminal le apreté bien fuerte la mano para que no me soltara. Con una sonrisa despreocupada me contó acerca del día que por primera vez fueron con el viejo a “La feliz”. “Tuvimos que correr la última cuadra porque perdíamos el micro, y en el apuro me caí y rodé por la vereda. Me raspé toda y ensucié un poco el vaquero. Tu padre, después de preguntarme si estaba bien, no hizo otra cosa que retarme”, dijo, y rió con ganas. Era su estrategia para que me relajara. Mientras hablaba, desde mi metro de altura, la veía inmensa, invencible.
Salimos de Madariaga a las 9 en punto y durante las más de tres horas de viaje no pude pegar un ojo, pese a sus sugerencias para que me durmiera porque íbamos a tener un día largo. Yo miraba expectante el paisaje, esperando llegar, y le preguntaba a cada rato cuánto faltaba para que nuestro periplo terminara de una vez por todas. Para tranquilizarme me prometió que cuando llegáramos a la terminal iba a comprarme una lata de Pepsi y un paquete de Traviatas, el mismo premio que me daba todos los domingos por acompañarla a misa. La promesa me alivió un poco, pero no lo suficiente para sacarme el miedo y la incertidumbre de encima.
—¿A qué dijiste que íbamos a ese médico? —la interrogué ni bien llegamos.
Ella hizo silencio. Las facciones de su cara parecieron contraerse, pero ese gesto sólo le duró unos segundos. Suspiró y volvió a sonreír.
— Te dije que mamá tiene que averiguar algo, pero nada importante.
—¿Y para eso viajamos? ¿No lo podías hacer por teléfono?
—¿Qué? ¿No te gusta pasear conmigo?
—Sí… pero todavía no me compraste las Traviatas y la latita de Pepsi.
—No me olvido. Promesas son promesas, y yo siempre las cumplo.
Todavía estoy un poco aturdido y no tengo mucho tiempo para organizar lo que voy a llevar. En poco más de una hora pasa el remis por casa. Es una locura vivir así, pienso. Bajé de un colectivo hace minutos y en un rato me subo otra vez a un auto para estar más de cuatro horas en la ruta.
Cuando terminé la secundaria ella me convenció para que me fuera del pueblo a estudiar. “Es mejor que te vayas, acá no hay mucho para hacer”, me dijo una tarde en la cocina, dándome la espalda mientras me preparaba un té. La supe triste, aunque no le vi su expresión cuando me lo dijo. Estudié, me recibí y me quedé a trabajar en La Plata, pero con este tipo de viajes cada vez más frecuentes, y siempre repentinos, tengo la sensación de que hace años no estoy en ningún lado.
Meto poca ropa en el bolso y no quiero darle muchas vueltas al asunto. Con dos mudas, más lo puesto, es suficiente. Además, llevo una mochila con la notebook, por las dudas de que surja algo; mi jefa suele molestarme en los momentos más inoportunos con alguna nota para que redacte de forma urgente. Siempre todo es urgente para ella. Y llevo un libro, nunca puedo viajar sin un libro, pase lo que pase.
No está en mis planes quedarme mucho tiempo, tres o cuatro días como mucho, pero sé que es algo que no puedo manejar. La última vez, en una ocasión parecida, me terminé quedando poco más de una semana.
En menos de media hora preparo todo; dejo la mochila y el bolso listo arriba de la mesa. Miro la hora y al final me sobra un poco de tiempo. Es un típico día gris de otoño y el viento sopla fuerte, el movimiento de la copa de la palmera que está frente a la ventana me saca por unos instantes de mis pensamientos.
La verdad es que no entendí casi nada de lo que dijo el doctor González ese día. Me llamó la atención su voz grave y su pelo engominado, tirado para atrás. Cuando sea grande me quiero peinar así, pensé. Utilizaba palabras que yo nunca había escuchado. Mamá sólo asentía con la cabeza y el gesto de su cara había vuelto a ser un tanto extraño para mí. En un momento noté que se le humedecieron los ojos, pero no me animé a preguntarle nada. Creo que ella y el doctor se dieron cuenta de que estaba atento a la situación y me dijeron que vaya con la secretaria que tenía caramelos y alfajores para convidarme. “Tiene alfajores”, repitió mamá conociendo mi debilidad. Y yo me olvidé por completo del resto. No tuve noción del tiempo que transcurrió hasta que pasó a buscarme por la secretaría y nos dijo que nos podíamos ir. Le pregunté si teníamos que volver pero no me respondió. Cambió de tema.
—¿Querés que te compre la Pepsi y las Traviata? —me dijo con la voz un poco entrecortada.
Después fuimos al shopping Los Gallegos, me compró varias fichas para que me entretenga en los juegos electrónicos, mientras ella elegía unas camisas para el viejo. Cuando terminó fuimos a almorzar a McDonald’s; yo estaba excitado por el paseo, pero me sentía un poco raro. Por un lado extrañaba estar en mi casa, en mi mundo de todos los días, con mis hermanos y mis cosas, pero por el otro lado no quería que el día terminara. Era nuestro primer viaje solos y no estaba nada mal. A mí seis años era toda una novedad. Mamá y yo, solos, sin el resto de la familia, lejos del pueblo.
El chofer del remis llega puntual. A la hora convenida frena en la puerta del edificio y no necesita tocar la bocina porque ya lo estoy esperando en la puerta. Para mi suerte parece que no es alguien que quiera conversar. Apenas me saluda y certifica el destino del viaje. Pone un CD de tango y sube un poco el volumen como para anular una posible interacción entre ambos. Se lo agradezco en silencio. Tal vez siempre sea así: un hombre de pocas palabras, o se dio cuenta de mi ánimo por mi cara de pocos amigos.
Me suena el celular y veo que es mi hermana mayor. No tengo ganas de atenderla, pero no me queda otra que responder.
—Hace un rato me avisó papá, y ya salimos de Capital; si querés te pasamos a buscar —me dice apenas la atiendo sin saludarme siquiera.
Sigo la conversación con dos o tres frases de ocasión, por simple cortesía. Pero ya es tarde, estoy en ruta y quiero hacer este viaje solo.
—¿Hacés seguido estos viajes?
La voz del chofer me sorprende. Dudo en responder. No tengo ganas de hablar y mucho menos quiero tener una conversación acerca del motivo de mis viajes.
—De vez en cuando…
Iba a seguir hablando y me arrepiento. Quiero frenar la charla porque no puedo ni siquiera simular simpatía. Se hace un silencio que no parece incomodarle. Me mira por el espejo retrovisor. El sol cayó por completo y la ruta nos devuelve sólo oscuridad, pero alcanzo a ver el brillo de sus ojos vidriosos escrutándome.
—Antes de manejar este auto, fui enfermero y pasé casi toda mi vida en hospitales… —me dice y después de unos segundos vuelve a fijar la mirada en el camino. No le contesto, y él parece resignarse a mi silencio. Sube un poco el volúmen de la música y tararea suavemente un tango. Su voz grave me hace acordar a la del doctor González.
Recién cuando fuimos a la terminal para tomar el micro de regreso, mamá me compró la lata de Pepsi y las Traviatas. Yo no toqué nada porque estaba lleno con los caramelos y los alfajores y la hamburguesa que había devorado antes. Y cuando llegamos a casa, ya de noche, puse la lata de gaseosa y el paquete de galletitas en una de las repisas de mi cuarto. Fue, por varios meses, el recuerdo de ese viaje, una especie de souvenir del único viaje que hicimos solos porque después ella empezó a ir una vez por mes a Mar del Plata, sola o con el viejo. Se excusaba diciendo que no había tiempo para paseos y que me iba a aburrir. Al principió llegué a pensar que no le había gustado mi compañía, y me enojaba cada vez que se iba sin mí. Tardó casi un año en contarme el verdadero motivo de su decisión, lo hizo cuando ya no pudo ocultar sus ojeras, y su piel se volvió amarillenta, y los primeros mechones de pelo abandonaron su cabeza.
El chofer me pregunta si no me molesta que paremos en Dolores porque quiere ir al baño y fumarse un cigarrillo. Le digo que me parece bien, que yo voy a aprovechar para hacer lo mismo.
Frena en una estación de servicio y salimos los dos disparados del auto en dirección a los baños. No nos hablamos en el trayecto. Cuando nos encontramos a la salida le digo que voy a pasar por el 24 horas a comprarme algo. De regreso veo que está apoyado en el auto, fumando. Me pongo a su lado y me quedo mirando la luna llena que está escondida detrás de una incipiente neblina que amenaza con ralentizar el último tramo del viaje.
—Termino el pucho y salimos. En algo más de hora estamos allá —me avisa.
Yo sólo asiento con la cabeza y le aviso que mejor me deje en el hospital y no en casa, como le había dicho al principio.
—No hay problema… ¿Y no te compraste nada al final?
—No, me arrepentí … —contesto seco y me meto al auto.
No tengo ganas de contarle que pedí un paquete de Traviatas y una lata de Pepsi, y no tenían.
Ilustración: Lourdes Reinaga @lourdesreinaga.art
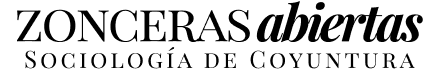

Precioso y conmovedor, texto, austero y al mismo tiempo tan expresivo. Felicitaciones!!!!