Tiempo de lectura 4 minutos
“Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo”, decía Arquímedes. Perón lo repetía con frecuencia. La geometría era muy importante en su método de conducción: crear organización y construir futuro, «de abajo hacia arriba» y «de la periferia al centro».Así puede entenderse el 17 de octubre como el resultado del trabajo mancomunado entre el líder, los cuadros auxiliares y su punto de apoyo y base gestacional: la clase trabajadora.
El 17 de octubre no fue un rapto ni una epifanía colectiva, sino el desenlace de un proceso largo, hecho de oficios, sindicatos, comités, fábricas y pasillos donde se venía incubando algo que la política todavía no registraba.
Dice Perón en su autobiografía:
«A partir de junio de 1943 comenzó en la Argentina un fenómeno nunca visto en nuestro país; se trataba del acceso del pueblo a las esferas de la decisión política a través de las delegaciones sindicales que se iban organizando, fruto de mi constante presión entre los grupos de trabajadores de diversas ramas que se acercaban a verme para expresarme sus dolencias y sus necesidades más urgentes. «Nosotros somos pobres y nadie nos escucha», me decían. Claro, es lógico… ¿Quién es capaz de escuchar una voz inmersa en una multitud de reclamos? Sobre todo, si está convencido de que debe hacer todo lo posible para no escuchar nada… Ahora, si son muchas las voces que reclaman al unísono, probablemente las escuche hasta el sordo!… Eso les contestaba yo. Cómo van a quejarse todos de lo mismo pero de a uno. Si de tan ridículo hasta parece estúpido.»
Durante días previos, activistas, sindicatos autónomos y comités obreros habían comenzado a parar fábricas, a movilizarse y a organizar columnas que avanzaron desde los suburbios industriales hacia la Capital. La CGT llegó tarde: cuando declaró la huelga general para el 18, el pueblo ya estaba en la calle el 17.
Las marchas se iniciaron desde el sur —Avellaneda, Berisso, Ensenada— y desde el norte —Vicente López, San Martín—; cruzaron puentes,, caminaron kilómetros. Muchos llegaron a pie, descalzos, con ropa de trabajo. El propio Perón, que había previsto casi todo, no había previsto que el pueblo ocuparía un lugar mayor al que él mismo había imaginado.
Por eso, el 17 fue el punto de intersección mas potente de la historia nacional entre una biografía colectiva (la de la clase trabajadora) y una individual (la de Perón).
El 17 es el momento fundacional de una verdad. De una causa. Esto explica varias cuestiones. En principio que una masa con una “sólida verdad en la que creer” asciende a la categoría de pueblo, y una sin causa se transforma rápidamente en algo atomizado, inorgánico e impotente. En segunda instancia que la lealtad no es un concepto unidireccional, sino bidireccional: de la masa al líder, y del líder a la masa. No existen casos así en el mundo, ni tampoco movimientos que funden y tejan sus vínculos en torno a un valor y a un concepto tan humanista como el de lealtad.
Aquel estruendoso discurso en la plaza de Mayo de quien había sido Ministro de Guerra, Secretario de Trabajo y Previsión y Vicepresidente expresó el desahogo de millones que habían mirado el partido desde afuera desde hacía demasiados años. El peronismo expresaba en lo político algo que había vivido innominado. Algo demasiado grande que había sido excluido del juego por una clase política ensimismada, corrupta, replegada sobre sí misma, cuyas ortopedias se asentaban en los intereses de sectores de poder local que, por impotencia e incapacidad, enarbolaron a un embajador norteamericano como principal líder opositor, Spruille Braden.
En este sentido, puede decirse que el 17 de octubre de 1945 dió cuenta de algo que estaba ocurriendo en la sociedad, pero no en la política .
Aquello que hoy puede movilizar al peronismo está lejos de representar “el subsuelo sublevado de la patria”.
El desafío del hoy es grande, porque ni una junta médica ni una asamblea legislativa cancelarán lo que ocurre. Porque lo que ocurre no es Milei, ni la corriente política que lo acompaña, sino la corriente social que lo sustenta: un fenómeno más profundo y más persistente de lo que la dirigencia parece dispuesta a aceptar.
No hay normalidad a la que volver. Por el contrario, la dirigencia está obligada a diseñar políticas para un pueblo que ya no se reconoce en los formatos clásicos y que no logra, por eso, expresarse en una mayoría de votos.
El peronismo sigue siendo atractivo para ciertos sectores, pero necesita adaptar su acervo a las nuevas realidades económicas y laborales: distribuir riqueza, sí, pero también generar mecanismos para crearla; defender el Estado, pero encontrando argumentos más inteligentes que esa vocación soviética —no peronista— de querer estatalizarlo todo; defender los sindicatos, pero modernizar su función y su participación programática en el rumbo del país.
Representar un capitalismo argentino posible, incorporando los modelos provinciales exitosos que hoy ya existen, y que demuestran que la doctrina sobre la que muchos abrevan desde aquel 17 de octubre, no está reñida con la eficiencia. Sino más bien lo contrario.
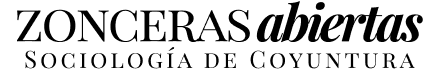


Add a Comment