Tiempo de lectura 9 minutos
Sobre el peronismo en general, y sobre el kirchnerismo en particular existen una multiplicidad de estudios, papers, libros y editoriales periodísticas enteras tratando de definir sus contornos. Conmovedoras discusiones de secta sobre diferencias semánticas entre ambos conceptos que, a efectos prácticos, tienen la misma utilidad que una brújula en un laberinto de espejos. Pero en redes sociales sirven para validar burbujas de esclarecidos engordados a consumo político fast food vs el resto del mundo.
El debate de la época tuvo sus raptos intensos y vivificantes. Como aquel encuentro entre el panel de 678 y Beatriz Sarlo, donde quedaba claro que el músculo intelectual del proceso político kirchnerista comenzaba a atrofiarse.
Lo cierto es que el kirchnerismo ofició, entre muchas otras cosas, de pegamento social disponible en una Argentina ya muy atomizada: con deuda, múltiples centrales obreras, movimientos sociales, clases medias desencantadas, informalidad laboral e indignación inorgánica. Una matriz de conducción política, que durante más de una década logró ordenar el sistema político argentino con una audacia táctica notable. Néstor Kirchner entendió que no se podía ser presidente sin liderazgo real, ni liderar sin aceptar la multiplicidad de lenguajes que una sociedad fragmentada exigía.
La transversalidad fue su respuesta a un diagnóstico: no se puede conducir lo inorgánico. Un país con empresarios ricos y empresas pobres; sindicatos fuertes, pero con mayoría de trabajadores precarizados o fuera del sistema. La política no podía reflejar una sociedad que ya no existía.
El kirchnerismo, además de haber sido el último proyecto que tuvo un sistema recaudatorio de acumulación («un fenómeno recaudatorio» diría Jorge Asís) se erigía como un cirujano del pasado ideológico de la Argentina moderna: interrogando a todos, extrayendo piezas sueltas de cada rincón, volviéndose legítimo en el arte de descoser todas las costuras y pretender rearmarlas a su manera. En ese proceso de disección y remiendo, el Estado y la sociedad volvían a necesitarse, a definirse mutuamente en la incertidumbre de un nuevo orden.
Su relación con el progresismo fue mucho más cercana de lo que se está dispuesto a aceptar. El gran dilema cultural kirchnerista fue encontrar al progresismo en la sociedad y pasar casi a estatizarlo. Tanto que comenzó a transformarse, sobre el final del proceso, en “norma ISO” de las decisiones políticas.
Nadie en la vida cultural y política argentina quedó al margen del impacto del meteoro kirchnerista. Las certezas de antaño se trastocaron, y quienes habitaban cómodamente su profesión o su lugar en el orden establecido se vieron obligados a reinventarse o a quedar a la intemperie. Pensarse en un nuevo mapa político dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad.
En este marco puede decirse objetivamente que el kirchnerismo no es una estética ni un souvenir de época, sino una corriente interna vigorosa del peronismo. Que todavía mantiene un ciclo de conflictos abiertos; que demostró capacidad de ordenar la vida institucional y sostener un clima de gobernabilidad razonable en medio de crisis regionales, internas y externas. Sin embargo, el relato que hoy lo recodifica desde ciertos sectores generacionales parece más interesado en la distancia irónica o en el ajuste de cuentas retroactivo que en comprender qué lo sostuvo —y también qué lo agotó— como proyecto político. Un revisionismo precoz, refunfuñante, ansioso por despegarse, pero sin saber del todo para qué hacerlo.
Postkirchnerismo forzado: una definicición preliminar
En la política argentina actual, abundan los síntomas de una transición inconclusa. El kirchnerismo sigue organizando lealtades y rechazos, pero ya no alcanza para estructurar futuro. Y sin embargo, sus posibles reemplazos todavía no logran encarnar algo distinto: una propuesta nueva, consistente y viable.
La desnacionalización del peronismo y su conurbanización son espejo de una crisis integral, y no sólo de su avatar kirchnerista. La conurbanización del peronismo tiene su reverso en la propia Córdoba, que enseñó los límites de los liderazgos epidérmicamente locales (Cavallo, De la Sota, Schiaretti): potencia provincial, al costo de una reducción nacional. Lo cierto es que desde la derrota de Eduardo Duhalde en 2005 no se logró armar en el peronismo un proyecto capaz de desafiar en el escenario nacional la larga hegemonía de Néstor y Cristina Kirchner. Y hubo muchos intentos. Sólo Sergio Massa intentó sin éxito pero por todos los medios (enfrentamiento directo en 2013 y consenso en 2023) “ser su propio jefe”.
Dicho de otro modo, desde la llegada de Nestor Kirchner al poder no hay conducción peronista que no haya girado —por convicción o por necesidad— alrededor de la matriz kirchnerista. Con todo lo que eso implica en términos de actores, necesidades corporativas, activos territoriales, simbólicos y políticos. Y todavía no parece haber razones para que ese hecho, -que fue motor, pero también límite- pierda relevancia.
Las sociedades y las tradiciones políticas no cambian tan rápido. O por lo menos no a la misma velocidad que el diluvio opinológico, los libros, editoriales e insumos de todo tipo que anuncian el fin del kirchnerismo o la necesidad de su superación desde hace por lo menos dos décadas. Incluso sus más activos críticos han vuelto a “la casita de los viejos”.
No obstante, vamos al punto: comenzamos a notar la vuelta obstinada de otra marca de época: sale del sarcófago el viejo emprendiemiento del postkirchnerismo forzado. Su materia prima es un duelo ansioso, mal resuelto, alimentado, de un lado, por una larga orfandad de un lado, y del otro, por una obstinada vocación por jubilar demasiado rápido un ciclo sin haber construido las bases del siguiente. De ahí la ansiedad por coronar temprano a quien sea: sea Axel, un juez de la corte suprema, un Frankenstein producto de otro ejercicio coalicional, o el primer influencer con ganas de ser candidato.
Por obvias y merecidas razones, Axel Kicillof queda envuelto —más por proyección ajena que por estrategia propia— en una expectativa que excede sus propios pasos: convertirse en símbolo transicional, catalizador involuntario de una superación aún no elaborada. Una que, como el propio kirchnerismo, no se construye de un día para el otro. Y ya se insinúa la puja por cartografiar los contornos del ‘proceso que viene’. Sabrá el gobernador no dejarse guiar, en la velocidad de su marcha por la ansiedad postkirchnerista.
Esa ansiedad orbita a todo un ecosistema de actores que intenta reemplazar demasiado rápido a un tipo de prácticas. Como si las mismas no estuviesen enraizadas en un sistema operativo que trasciende las personas. Como si se pudiese gobernar la Argentina sin conflicto, o como si 12 años de gobierno se transitaran con una mala adminsitración de ese conflicto. Como si todos fuesen “víctimas” de sus costados discutibles pero nadie beneficiario de sus contornos luminosos. Como si criticar las posturas estéticas y las camperas Adidas originals devolviera una mirada superadora en términos de programa político. Como si indignarse por impostaciones no fuera, también, una forma de impostación.
Le superación del kirchnerismo implicaría una batería de actores, circunstancias, patrones sociales y corrientes de opinión que no parecen estar dadas. No se reemplaza una hegemonía política por simple acumulación de hartazgos o por cambios en el núcleo dirigencial: hacen falta soportes materiales, lenguaje propio y una nueva promesa de futuro que aún no emergió.
El postkirchnerismo forzado está habitado por múltiples componentes dinámicos, de los cuales nos detendremos en dos. En primera instancia, un componente funcional es aquel conjunto de personas que se quedó anclado en una versión idealizada de su propia juventud. Allí, aguardando que el mundo vuelva a girar en torno a sus inquietudes: que alguien les hable, que alguien les preste atención, que el sistema político y la sociedad entera se reorganicen según sus preferencias. Aquellos que reclaman lugares que no le fueron dados.
Comunicadores -y aspirantes a- que transpiran postkirchnerismo por los poros . Como tábanos sin cabeza que deambulan por el comentarismo digital. Ya sin ninguna autenticidad para hablar, son hablados por lo que el algoritmo requiere. Como si todas las frases tuviesen que parecerse a las impresas en una remera de By la coneja china. Conversaciones que invitan a la autocrítica de los otros; que giran en torno a “lo clipeable”; que no buscan revisar el ciclo kirchnerista desde una alternativa política, sino desde una identidad mediática. Lo tratan como si fuera un formato narrativo, no un proceso social.
En segundo instancia, lo que se denomina “círculo rojo». Este sector no se destaca por ser un mero aliado ideológico, sino un entorno de validación funcional. Actúa siempre con arreglo a fines , y reproduce una matriz histórica: cuestionar la estética del poder, no su arquitectura material. Como en los 90, no cuestiona el modelo económico sino la cosmética institucional. Las formas, como lo señalamos en agosto.
Solo basta repasar la historia para dar cuenta que a Menem no se le reprochaba la depresión salarial ni la ficción convertibilista, sino los modales, los socios, los hábitos. Lo explicó en reiteradas oportunidades Carlos Pagni —traductor privilegiado de ese mundo— cuando señaló que Milei enfrenta objeciones por la falta de operadores profesionales, no por la demolición del Estado. Por problemas «procedimentales», no de fondo. No se trata de frenar la motosierra, sino de administrarla mejor. Así como la Alianza pretendía corregir a Menem sin tocar su economía, hoy ciertos sectores del sistema desearían corregir a Milei sin alterar su matriz. Y si el peronismo o cualquier otro actor opositor no logra interpretar ese bucle —y ofrecer una alternativa de verdad— lo que vendrá no será sucesión, sino más bien repetición.
El postkirchnerismo forzado oscila, entonces, entre el «fuego amigo» de quienes, con vocación de nueva línea fundadora, añoran que el mundo esta vez gire sobre sus propias inquietudes, y un círculo rojo que no cuestiona la raíz del modelo mileísta, sino apenas sus vicios procedimentales. En suma, no se trata de negar que el kirchnerismo requiera reelaboraciones, ni de que el peronismo reinvente su frescura, sino de evitar otra trampa de la historia: creer que la clave para un peronismo exitoso es desperonizarlo. La tarea es más ardua: actualizarlo, recrear un peronismo para la Argentina, y no una Argentina para el peronismo.
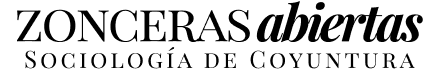





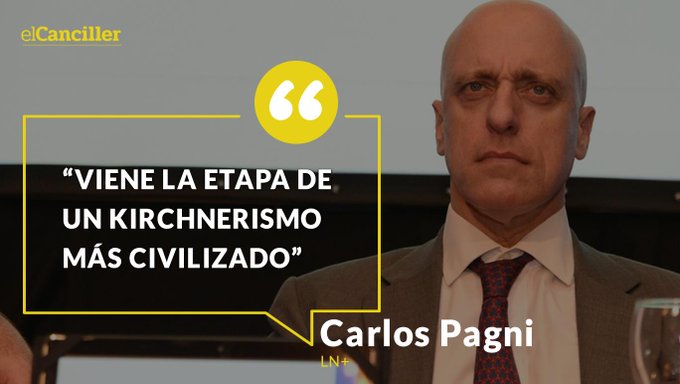
Add a Comment