Tiempo de lectura 8 minutos
“Ojalá vivas tiempos interesantes”
Antigua maldición china
Leí Galimberti hace casi dos décadas. Recién ahora me pareció que podía escribir sobre él sin repetir las simplificaciones que el propio Galimberti detestaría.
Cálculo, exceso, ambición, desconcierto de época, y una peligrosa lucidez acerca del poder. El libro de Marcelo Larraquy y Roberto Caballero, no es sólo una biografía de un montonero díscolo: es una tesis —implícita, sórdida, inevitable— sobre la Argentina.
El Galimberti que se narra aquí no es una estatua ni una víctima ni un diablo. Es todo eso junto. O nada de eso.
“Le pedí al tipo que me grabara y después desgrabara todo, y el tarado se puso a escribir él. Viste la cosa de los escritores… Fue un infierno. Le pagué cinco lucas y le dije que era suficiente…
A las siete de la noche pidió una picada completa. Se distrajo con una morocha de veinte años que se instaló en una mesa, sola.
—Ese es mi sueño de mujer. Tiene una cosa de barrio… Y nosotros acá, hablando de huevadas que pasaron hace cuarenta años en vez de estar disfrazados de cualquier cosa para que esa mina nos dé bola… —se lamentó.
Avanzamos en la entrevista. Sonó el teléfono. Era Javier, su asistente.
—Cómo te va. En una hora levanto acá. Decile a los tipos que me esperen —le aseguró.
Le pedimos que cuando habláramos de cuestiones históricas no nos mintiera.
—Cuando me callo la boca es por las causas judiciales y por los tipos que están vivos. Es por la única razón. Hay un pedazo que ustedes no conocen. Qué lástima que no les pueda contar todo… —dijo.
Se levantó a buscar un cigarro en su auto. Le pedimos que se quedara.
—No sean boludos, no me voy a escapar. Esa es la boludez psicoanalítica de ustedes. “El anormal sale afuera, toma aire y dice: estoy entregándome…” Voy a fumar un cigarro porque éste es mi lujo. Ustedes son unos estúpidos. Yo disfruto con ustedes. No saben el dolor mío de ayer, de ver a los pibes de la izquierda. Eran iguales a nosotros. Iguales a ellos. Ver sus caras, sus gestos, sus mochilitas… contando votos. Unos pendejitos maravillosos, equivocados en general, con la cabeza derruida por el marxismo, pero llenos de pureza. Y cuando ustedes llegaron para hacerme la foto me dio una alegría… Porque dije: “mirá cómo estaremos terminados que ni estos forros aparecen…”
Yo les tengo afecto a ustedes, giles de goma. Les creo, les creo. Son tipos comprometidos con lo que están haciendo, que quieren seguir viviendo. ¿Ustedes entienden cómo ve la historia un tipo como yo?
¿Tienen idea de la sangre que yo vi? Las cabezas que corté. No es una metáfora. Nosotros jugábamos al fútbol con la cabeza de los adversarios en el Líbano. Ustedes no tienen idea de lo que es el horror. No hay límites para el horror. Cuando vos viviste eso, no te importa más nada. Cuando yo veo el cuerpo de una mina, lo veo descuartizado. Las miro a ustedes y veo un pedazo de carne. Lo único que puede rescatar de ustedes es el espíritu.
Se acercó un chico de la calle a pedirle una limosna. Tendría cinco años.
—Este animalito de Dios que está acá, ¿cuánto vale? —preguntó y le acarició la cabeza. Le dio diez pesos y le advirtió—: Ahora, si vienen tu mamá o tu hermano a pedir, los saco de una patada en el culo.
Volvió a nosotros.
—Ustedes no entienden cómo veo yo la vida. El drama de nuestra generación es que no les cuentan a las generaciones futuras cómo fue la historia.
Empezó a recordar con ternura sus años de combate. Le preguntamos qué les diría a sus compañeros de ayer. Miró el grabador:
—Queridos compañeros… que estuvieron en la Columna Norte entre 1974 y 1977: sería un aporte valioso para la historia dar testimonio de la lucha que libramos, más allá de las diferencias que mantenemos hoy. Firmado: Rodolfo Galimberti —dijo.
Después aseguró que la alianza con los Estados Unidos era el único futuro de la Argentina, y empezó a defender el capitalismo desentrenado, la teoría económica del derrame, la dolarización. Dijo que la opción de este país era “capitalismo o socialismo”.
Le preguntamos cuándo había comenzado a coincidir con Álvaro Alsogaray.
—No coincido con Alsogaray. En mi reputa vida voy a coincidir con la burguesía mezquina, comisionista, miserable, que odia a los humildes. No tienen nada que ver conmigo —remarcó.
Parecía un discurso contradictorio. Se lo advertimos. Lo rechazó con violencia. Sacó un arma y la colocó sobre la mesa. Era una Glock negra, 40 de pulgada. El equivalente a una 10 milímetros. En la otra mesa había cinco mujeres estilo Martha Oyhanarte, que seguían tomando el té.
—Poneme el fierro en la cabeza ahora. No estoy borracho —dijo Galimberti.
Siguió con un discurso duro por cinco minutos. Empezó a insultar a ex guerrilleros que forman parte de la izquierda argentina.
—No les crean. No están dispuestos a morirse por lo que dicen. Les tirás una bomba de talco y no queda ninguno. Van a morir de artritis. Son unos payasos. Lo juro por los muertos que tenemos. En una revolución verdadera se muere o se triunfa. Nosotros pudimos estar equivocados, pero les juro que éramos sinceros. Amartillame un fierro en la cabeza y te voy a decir lo mismo, y así me muero tranquilo.
¿Qué hacer con Galimberti? Los autores no nos lo explican: nos lo muestran. Y en eso reside la potencia del libro.
Si uno quiere entender qué clase de país contribuyó a producir Galimberti, tiene que aceptar convivir con su incomodidad. El libro no intenta redimirlo, ni explicarlo moralmente. Hace algo más perturbador: lo escucha. Lo deja hablar. Lo registra. Y en ese gesto documental, austero, casi clínico, permite que surjan las fisuras profundas de una época donde la revolución, el anticomunismo, el peronismo y la traición eran parte del mismo sistema nervioso.
Galimberti fue peronista, guerrillero, montonero, tacuara, hermano, negociador con la CIA, traficante internacional, asesor de Massera, amante de la noche, crítico feroz del progresismo, antimarxista, y —según él mismo— jugador de fútbol con cabezas humanas en el Líbano. Fue muchas cosas; como si representar una síntesis de incompatibilidades fuese la única forma de textura posible en la Argentina post dictadura. Y sin embargo, su historia no se cuenta desde la paradoja, sino desde la línea recta de una voluntad que nunca dejó de buscar poder. Aunque lo negara. Aunque se camuflara. Aunque esa búsqueda lo llevara, una y otra vez, al límite.
Hay momentos en los que el libro se vuelve inclasificable. Leerlo no mejora al lector pero sí lo hace menos ingenuo. Y es que esa es, quizá, la mayor virtud de la biografía bien hecha.
El efecto que provoca la lectura —si uno no la esquiva— es el de una erosión. No del juicio, sino de las categorías. Galimberti no encaja ni siquiera en el panteón de los traidores: es otra cosa. Es un sobreviviente y un verdugo, un acumulador de vidas ajenas, un estratega de su propio mito.
En una Argentina que insiste en volver sobre los ’70 como si fueran un archivo moral de causas y consecuencias, la historia de Galimberti funciona como lo que Foucault llamaría una “contra-memoria”: una irrupción que desorganiza el sentido, que disuelve la pedagogía, que obliga a mirar de nuevo.
Para mí, este libro es un eslabón de una pequeña genealogía necesaria que es casi una recomendación de lectura: una forma de mirar los ’70 sin romanticismo y con rigor. “Galimberti” conforma una constelación que completan “La llamada” de Leila Guerriero, “Conocer a Perón” de Juan Manuel Abal Medina y “Almirante Cero” de Claudio Uriarte. Cuatro relatos distintos, escritos desde registros dispares, pero atravesados por una misma ética: la de dejar hablar a los protagonistas más que sobreinterpretarlos.
En una época dominada por la taylorización del comentario político, por la creatividad de laboratorio arrodillada ante las métricas de las redes, donde la escena intelectual y cultural padece de una pavorosa inautenticidad y se ha vuelto un eco de sí misma, estos libros hacen lo contrario: suspenden, o más bien armonizan la voz del narrador para devolvernos el sonido áspero de la historia. Son textos donde la historia no se explica —se oye—, y en esa escucha reaparece, sin adornos ni moralejas, la brutal verdad del tiempo que narran.
Cuando Galimberti habla, lo que se filtra no es solo su voz, sino la densidad de un siglo. El agónico deambular entre «apresurados y retardatarios». La soledad de un peronismo desfondado. La brutalidad de un país sin tregua. Un lenguaje tan auténtico como incómodo, que no resistiría los filtros algorítmicos, dopamínicos y clipeables del comentario político actual.
Lo interesante es que este libro, aún hoy, sigue siendo un objeto resbaloso para muchas generaciones. No sólo por lo que cuenta, sino por lo que omite. Porque en ningún momento aparece el juicio definitivo.
Y entonces, cuando se apaga la última página, queda un efecto residual: el de haber presenciado un tipo de vida imposible.
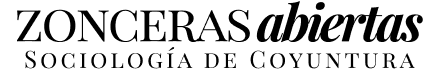








Agradezco el artículo. Muy llevadera su lectura y es, sin duda, necesario para asimilar la perplejidad de lo que sucede