Tiempo de lectura 16 minutos
“Mi relato será fiel a la realidad o, en todo caso, a mi recuerdo personal de la realidad, lo cual es lo mismo.”
Jorge Luis Borges – El libro de arena
Para quienes transitamos la infancia y parte de la adolescencia en los 90 nos formamos políticamente en los años posteriores, el menemismo no es solo un pliegue del tiempo, ni un objeto de estudio: es un síntoma. Uno que deambula entre la irreverencia cool de CQC, y el universo Tinelli que representaba y contribuía a la difuminación de las fronteras entre política y espectáculo. Entre la farándula y la política profesional. Mercado y piquetes. Cutral Có y Los Rolling Stones en la Rosada. Romano vs Asís. Norma Plá vs Sofovich. El vértigo de la inflación reemplazado por el del desempleo.
La reciente serie de Amazon sobre Carlos Menem es entretenimiento incompatible con una lectura snob o de paladar negro en materia sociológica o historiográfica. Por lo menos si uno no quiere decepcionarse antes de empezar.
Conjunción de fábula, comedia, imitaciones porteñas grotescas y entretenimiento, es una serie pop. Pop para entretenerse. Y esta es una reseña poco ortodoxa. Que sobrevuela la serie como una excusa para escribir en torno a dos preguntas. O a tres: ¿Qué fue el menemismo? ¿Por qué todavía estamos discutiéndolo, o no discutiendolo lo suficiente?¿Por qué nadie puede negarlo?.
La interna

La victoria de Menem sobre Cafiero fue la victoria del cisne negro sobre el candidato del “aparato”. Pero no fue una aventura de un par de riojanos que tunearon un colectivo al que llamaron “menemovil” y vinieron a disputar los votos de la provincia de Buenos Aires. Es la victoria del visitante en la provincia de los votos. En un tiempo donde, a diferencia de la actualidad, las internas partidarias movilizaban a miles y miles de electores en todo el país.
Entre Cafiero y Menem no solo había diferencias programáticas: había dos gramáticas del poder. Dos modos de sentir la política. Mientras el primero apelaba al lenguaje de la razón, el segundo tenía una concepción épica de su propia actividad como político. El menemismo era, ante todo, una nueva idiosincrasia del poder. Un nuevo sistema operativo, con nuevos comandos cuyos administradores no siempre serán políticos, para gestionar la relación del peronismo con una morfología social distinta. Con una Argentina distinta.
En la campaña, desde el universo cafierista no faltaron las miradas despectivas: que Menem era un “manosanta”, que parecía un “curandero de feria”. El propio Menem devolvía esas caricaturas con una sonrisa. En la noche de su triunfo, lo dijo sin eufemismos:
«Me compararon con Pancho Sierra y me hicieron un favor. En las caravanas la gente me llamaba Pancho y prometía votarme» (Revista Todo & Todos, N°3, 1988).
Cada burla al riojano era una burla a la “gente común”. Y le sumaba. Menem, además, no dudaba en colocar a Cafiero – y este no hacía mucho para disimularlo- en una línea de continuidad con Alfonsín. Ambos, sostenía, eran hijos de una misma matriz socialdemócrata, portadores de una idea de país que el peronismo popular ya no reconocía como propia. Cafiero podía ostentar el favor de los medios y de los intelectuales, pero no lograba conmover a los sectores populares.
Esa interna es también la antesala de la acelerada conurbanización del peronismo. En este sentido, la experiencia Menem–Duhalde ilustra cómo el conurbano bonaerense pasó de ser sostén a convertirse en límite estructural del liderazgo nacional. El menemismo no fue el responsable de la domesticación metropolitana de la política argentina, pero dejó el auto estacionado para su consolidación definitiva.
Menem presidente
¿Cómo se gobierna un país donde la política ya no tiene el monopolio de las promesas, pero sigue cargando con la factura de todas las frustraciones?. Esa pregunta, que no es nueva, marcó el final del alfonsinismo y sigue latiendo en nuestra joven democracia. Cuando Menem llegó al gobierno, el peronismo venía de una travesía árida: el llano.
Desde 1983, los peronismos provinciales fueron consolidando una lógica de gestión. Menem sistematizó ese estilo: impuso reformas estructurales profundas, reemplazó la represión por redes de contención social, y ensambló una maquinaria territorial donde los punteros y los sindicatos pasaron de la disputa política a la administración de daños.
El Estado menemista no se “retiró”. Su rol mutó. Fue garante de contratos, privatizador metódico. Con el sello del PJ, administró el repliegue sin decir su nombre. Sustituyó industria por convertibilidad, desarrollo por consumo. No abolió el viejo orden: lo mantuvo a raya con punteros, planes y disciplinamiento fiscal. Fue un Estado fuerte para lo que quiso ser fuerte. Y eso lo convirtió en una maquinaria local de gobierno neoliberal , legitimada por el partido que había nacido para hacer lo contrario.
El Estado menemista tercerizaba parte de su función cohesiva en una militancia que ya no marchaba, sino que “gestionaba”. Comenzaba a gestarse un tipo de militante que perdurará en el tiempo. Mas atraído por las formas institucionales del peronismo de Estado que por sus jugos doctrinarios.
En 1989, la política tenía una deuda elemental: articular un proyecto económico con legitimidad democrática. Menem se propuso eso. Sin hacer alarde de ideología -porque no pudo, y porque no quiso- buscó estabilizar la economía con una promesa dirigida a la clase media: previsibilidad, orden, alguna forma de ascenso. Lo logró, al menos un tiempo. Pero construyó un restaurante lujoso con una cocina mugrienta.
No resolvía los problemas de fondo, y hasta los profundizaba. Pero logró enhebrar, por un buen tiempo, un consenso: consumo, competitividad, productividad, apertura “al mundo”, bajos salarios y baja conflictividad. Descarte y expulsión del mercado laboral. Indemnizaciones por despido y canchas de paddle.
Leyó que la sociedad había cambiado, que los sueños no eran los mismos, y debía gestar un nuevo evangelio. Su mirada sobre la concepción doctrinaria que debía tener el peronismo está expresada de modo claro y rupestre en uno de sus discursos de 1991. En ese discurso planteó que:
“Nuestra doctrina no puede ser una cárcel que nos haga prisioneros de cegueras sectarias, nuestra doctrina tiene que ser un vehículo actualizado y revolucionario al servicio de toda la Nación […]. No es traición estar a la altura de la evolución universal en los umbrales del siglo XXI. Traición sería quedarnos petrificados en 1946, en 1973 o en 1983.”
La caída del muro, el consenso de Washington y la evidente concentración de poder económico heredada de la dictadura —con sus grupos beneficiados, su deuda externalizada y su lógica de valorización financiera— no eran el decorado de la escena, sino su materia prima.
El riojano era el jefe de una parte de una mesa de poder más chica y más segmentada donde ser presidente de la Nación era un “puesto menor”. Poder económico y poder político esta vez harían un sincretismo aggiornado a las condiciones del momento. En este sentido, Menem no fue una anomalía, sino la pieza más eficaz de una continuidad: pactó con el poder económico que había nacido al calor del terrorismo de Estado y del orden financiero global. Y que ya había hecho “tronar el escarmiento” en el gobierno de Alfonsin, cuyo fanatismo por la impericia económica anticipó su salida del gobierno.
Lejos de combatir a ese capital, Menem lo absorbió y se dejó absorber por él. Su diagnóstico fue que no se podía gobernar contra las corporaciones: había que gobernar con ellas y, más que de vez en cuando, para ellas. En vez de cuestionar el modelo que había demolido el aparato productivo, lo estabilizó. En lugar de desmontar el endeudamiento estructural, lo garantizó.
El menemismo fue la forma local del neoliberalismo global. Traicionar legados era forjar el propio. Modernizar el capitalismo era modernizar el peronismo, y viceversa. El de Menem fue un gobierno de políticas neoliberales, con funcionarios de diversas extracciones. Nace del desgaste institucional de la democracia argentina y de la necesidad de encauzar la crisis con gobernabilidad real.
Al igual que su adversario Cafiero, Menem venía de la Renovación Peronista, esa experiencia ochentista que, más que aggiornar al peronismo, lo preparó para sobrevivir en democracia. La renovación dejó como legado un partido con estructura, con cuadros, con reflejos institucionales. Un peronismo profesionalizado que ya no hablaba el idioma basista, pero entendía el lenguaje del Estado. Así las cosas, el cajón de Herminio era un lastre posible de superar a través de lo que Menem entendía como una “modernización cultural” que el movimiento debía emprender.
Lo que la dictadura gestó como daño en materia económica, Menem lo transformó en consenso. Esa fue su hegemonía. Su “orden”. Sucede que el orden, en una sociedad en crisis por el trauma de la hiper, era una demanda más poderosa que cualquier consigna.
El longevo movimiento popular mutaba hacia una versión descentralizada, fragmentada. Los sindicatos litigaban por las privatizaciones, los punteros oficiaban de amortiguadores del ajuste, los intendentes eran los nuevos operadores de la contención.
El menemismo fue el primer gobierno peronista de mayoría silenciosa. Ya no se necesitaban multitudes. Un liderazgo desde el set de televisión y también desde los actos de campaña, que suministraba el aceite político de una máquina de precarización laboral, ruptura del tejido productivo, deuda y desempleo, pero con teléfono y videocasetera para todos.
Democracia O Y corporaciones
El menemismo sobreactuaba liberalismo porque no provenía de él. Era un fenómeno cultural del peronismo, no un producto del liberalismo.
Contuvo en su seno una amalgama de estilos, acentos y orígenes políticos diversos. Ese ecosistema es narrado de modo más acotado en la serie como una suerte de jurisdicción compartida por la familia Yoma, la embajada de EEUU y la farándula.
La Rioja como orígen y como refugio. Anillaco. La pista de aterrizaje. La corrupción. ¿Quién paga el costo de la fiesta? ¿A quién se silencia para que el relato funcione?¿Cómo se paga una traición?. Esas son las preguntas tácitas que encarna Zulema, quizás la mejor interpretación de la serie a cargo de Griselda Siciliani.
El personaje del fotógrafo, interpretado por Juan Minujín, pone el prisma del “ciudadano de a pie” que, a la vez que es conquistado por el carisma del líder, sufre las consecuencias que implica quemarse por estar tan cerca del poder. El poder como una gema difícil de tolerar. Un fotógrafo que bien podría ser un antecedente emocional del votante del FREPASO. Su esposa, Amanda, como figura retórica del ascenso social con anabólicos que significó la convertibilidad. La trampa de ser los cómplices pasivos de una fiesta que no cierra.
La serie sobrevuela ese clima: la política como una disciplina maldita alimentada de ese vil elemento llamado poder. Nada más lejano del espíritu menemista que ver en el poder político, de “la política”, algo negativo. La infancia de la política es renegar de ella. El mileismo es, en este sentido, un menemismo de salita rosa. Con un líder que a diferencia de Menem no es portador de una característica clave en la época de la burla y la ironía: la capacidad de reírse de sí mismo. La intransigencia furiosa de Milei es exactamente lo opuesto.
Milei pretendía mirarse en el espejo de Menem, pero el reflejo lo traiciona. Carece de la arquitectura real que sostenía al menemismo: la alianza con las corporaciones, la plasticidad política, la maquinaria del PJ. El mundo de Menem, que ya no existe.
Por esta razón la “economía popular de mercado” de Menem, aunque parada sobre una estructura gaseosa y endeble, en nada se parece a la Motosierra de Milei. Esa economía participó de modo entusiasta de un giro contracultural que ya había comenzado en Occidente. El de Milei es un neoliberalismo tardío y profundamente ideologista. Menemismo sin dólares pero por sobre todas las cosas, sin Menem.
El malentendido entre política y sociedad tiene en el menemismo a uno de sus padres fundadores, pero solo es capitalizado, décadas después, por Milei. Intoxicar el ambiente digital para hegemonizarlo. Ganar siendo la minoría más intensa de las minorías parece ser el único horizonte del nihilismo libertario. Pero Milei no se parece tanto a Menem, como sus adversarios al antimenemismo. Ampliemos.
Un Frepasismo para el desierto argentino
El antimenemismo progresista fue, más que un proyecto político, un gesto cultural. Una corriente que reconvirtió el viejo lenguaje de la revolución en una retórica apta para todo público, digerible y performática. Antes de encontrar cauce institucional en el FREPASO —y luego en la Alianza—, se refugiaba en los teatros del PC, en las redacciones porteñas y en una socialdemocracia genérica.
El honestismo de Chacho Alvarez y las plumas de Página 12 y Día D. Su narrativa moralizante se edificaba contra “los punteros”, contra “el choreo”, contra “el populismo grasa”, pero sin cuestionar del todo el corazón del modelo: la convertibilidad, el consenso de mercado, el orden que garantizaba el 1 a 1. Apelaba a la “ciudadanía” en lugar del “pueblo”, y hablaba de “la gente” con el tono de quien no quiere ensuciarse los zapatos. Se trataba, en esencia, de una socialdemocracia genérica con buena prensa que condenaba la brecha social sin cuestionar sus cimientos.
A diferencia de Menem, que condujo su época con pragmatismo y volumen simbólico, Milei parece ser arrastrado por la época, preso del algoritmo y del tremendismo reactivo. Pero la oposición que lo enfrenta se parece demasiado al antimenemismo que acabamos de describir : más cómoda en críticas estéticas con énfasis moral. En las escenificaciones digitales. Y en las ortopedias del streaming y la consultoría.
La acotada arca de Noé libertaria
“El verdadero valor de las cosas no es económico, es político” le dice Carlos Menem a Domingo Cavallo en un pasaje de la serie. Gran frase para que el primer mandatario liberal libertario tome como hoja de ruta para ampliar sociológicamente su espacio.
Habil para representar biografías marchitas, mentes rotas por la urgente necesidad de reconocimiento, clases medias bajas que no encuentran abrigo ante su siempre eventual desclasamiento, “buscas” de la economía informal con redes sociales, y argentinos agotados de “lo anterior”, La Libertad Avanza no logra —ni parece buscar seriamente— construir el tejido social transversal que sí supo articular el menemismo.
La sociología de clase media y media alta que orbitó alrededor del modelo de convertibilidad, aquella que combinaba consumo, movilidad social y una fantasía de orden con perfume a shopping, hoy no encuentra su lugar en un espacio que vibra más como cruzada que como proyecto.
Para contenerla, Milei necesita algo más que motosierra y catarsis: necesita al PRO. No como aliado, sino como prótesis. No a sus dirigentes, sino a sus bases. La simbiosis que requiere es casi biológica: necesita absorberlo al punto de anular su voz, su identidad. Hacerla propia. Y para eso no alcanza con un acuerdo electoral.
Némesis
Poco se habla hoy de que el kirchnerismo no se explica sin Menem. Primero porque no se explica sin un némesis político del cual diferenciarse para construir una marca propia, y segundo – y más importante- sin consumo, sin la adaptación del derecho al consumo.
Como escriben Rodriguez y Touzón, el kirchnerismo mató al menemismo político, pero prolongó en el tiempo a la sociedad menemista. Esa sociedad que aprendió a decir democracia cuando en realidad quería decir consumo. Esa sociedad que, cuando le hablan con el corazón, contesta con la billetera. El kirchnerismo se construyó en contra del menemismo político, pero al mismo tiempo se montó socialmente sobre las líneas de continuidad de la sociedad de consumo.
En el imaginario del peronismo actual, la sola convivencia del busto de Menem con el de Kirchner sigue siendo imposible sin que estalle una guerra sacramental. Lo cierto es que en el imaginario social del “no peronismo” la separación semántica entre menemismo y kirchnerismo no es tan tajante. “Los peronistas son todos iguales, se pelean pero se juntan para repartirse el poder”, después de todo.
El menemismo sepultó la dimensión social del peronismo para abrazar un proyecto “modernizador” que no dudó en negociar con -y para- el capital concentrado, entregar patrimonio nacional y a la vez construir al PJ en una maquinaria de gobierno.
Previo pivoteo de Duhalde y Remes Lenicov, el kirchnerismo, en su dimensión económica -sobre todo en la del tramo final- se sostuvo no sólo por la tracción política de sus dos liderazgos, sino por la adaptación obstinada de sus programas, acciones y orientaciones al consumo.
Una justicia social eficaz, persuasiva, pero también sostenida con anabólicos que maridaban bien con un ciudadano que el kirchnerismo encontró inventado: el ciudadano degradado a consumidor, estructurado sobre la base de la interacción económica y la satisfacción material compulsiva, para quien la política, como cualquier “servicio” prestado a un consumidor, tiene que “proveer”. Ese ciudadano gestado en dictadura y sociológicamente madurado en el menemismo.
El kirchnerismo dejó un país con tensiones, sí, pero también con una red de contención social que permitió que Macri ajustara sin que todo estalle de inmediato. El menemismo, en cambio, dejó un tendal: desocupación estructural, tejido industrial demolido y un modelo agotado que explotó en uno de los peores gobiernos de la historia , el de La Alianza .
Nadie puede negarlo
Llevamos en la espalda una neurosis generacional que preferimos disfrazar. La retórica del menemismo como “contrabando ideológico” al interior del peronismo nos pone a salvo. Cómodos en la narrativa de que “fuimos víctimas”. Una refugio retórico que se nos hizo carne para ser víctimas de todas las “conducciones” posteriores: una coartada emocional con pretensión política, que absuelve culpas y evita balances. Y lógicamente, no fue nuestra idea la convertibilidad. Ni la ruptura del tejido industrial. Pero reconocer que somos hijos de una década que amamos odiar es un paso generacional importante.
Nos gusta escribir la historia como una película que comienza cuando nosotros nos sentamos a verla. El peronismo “de los buenos”. Por eso, idealizar un ciclo político para evitar atravesar los claroscuros del anterior no es solo evasión: es como extirparse una parte del cuerpo para no recordar la historia, ni mucho menos hacerse cargo de ella.
El gobierno de Menem fue un gobierno del peronismo, y también de otros. De los buenos y de los malos. Ya es hora de asumir que nadie sale ileso de su propia época. Como proponía Jung, integrar la sombra no es justificarla: es dejar de negarla para no repetirla.
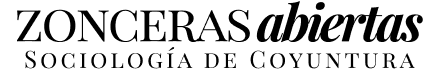







Add a Comment